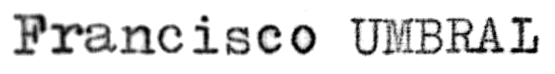Cristino de Vera
Tiene cara de perro bueno y solitario. Ahora se ha puesto unas medias gafitas de profesor y queda como más presentable, pero en realidad es el último bohemio del Rastro, un Zurbarán puntillista que sólo pinta calaveras y velas mortecinas, como ilustraciones nihilistas de un libro de horas. Tuvimos años felices de mar y juventud, y siempre creí en la verdad y la realidad de su pintura nada realista. Ahora le han dado el Premio Nacional de las Artes Plásticas de este año. Quiere decirse que hay en los premios oficiales como una joven tendencia a rescatar de la calle a los clásicos vivos -Ubeda, Alcorlo, Cristino- e incorporarlos al friso ministerial y general de nuestra cultura. Han afinado mucho esos jurados que desconozco para dar con Cristino de Vera, siempre perdido en los anocheceres azules de Madrid, esperando una novia en una esquina o una esposa en una catarata. Canario sentimental, lo que es Cristino es un místico sin misa que pinta siempre la ferralla de la muerte y me pregunta cada dos o tres años: - ¿Cuánto nos queda, Paquito, cuánto nos queda? Pero cuánto nos queda de qué. De amor, de gloria, de vida. No lo sé ni nunca se lo he preguntado. Me hace su pregunta y se aleja para otros cuatro o cinco años. Le he visto en clubs céntricos, almorzando con una dama, en domingos absurdos y vacíos. Le he visto merodeando a la hembra por las traseras de la ciudad. Se murieron los de su generación, se casaron sus novias más formales, pero Cristino sigue pintando a la luz de una bombilla del Rastro, con pulso lento, con paciencia de miniador de códices. Pinta como si pensase. Pintura mental, sí, pintura esencial, conseguida con muy poco atrezzo y mucho oficio. Lo que más y mejor pinta es ese momento de la noche en que la vida se ha ido y la muerte aún no ha llegado, todo a la luz de una vela, ya digo, a una luz de radio corto y temblor que está ahí, en el pequeño cuadro, como la vibración del tiempo cuando el tiempo se equivoca de hora. Instante místico, arte místico, blancos y negros y grises en el alma esbelta, longuilínea y atardecida de Cristino de Vera. No está de moda, no es lo que se lleva, no es lo que compran las inmobiliarias para sus pisos amueblados, pero tiene Cristino la gravedad de estar vivo y erguido, la levedad de ser un muerto plantado en una esquina, farola humana que da belleza espectral a la mujer que pasa. Le admira a uno esta política cultural y enterada que averigua a los más callados y está poniendo de actualidad a quienes sólo eran actuales entre ellos, cuando entonces, y hoy la pertinacia de su obra les documenta como perdurables, clásicos de entretiempo con capilla aparte en la ermita austera y populosa de la cultura madrileña. Cristino de Vera es para mí entrañable. Uno le quiere a Cristino por su eterno acento canario, cordial, cansino, por su amistad a lo ancho y por su arte largo, insistente, que va miniando el códice inexistente de su mística nihilista, solitaria y duradera en un tiempo enamorado. «¿Cuánto nos queda, Paquito, cuánto nos queda?»