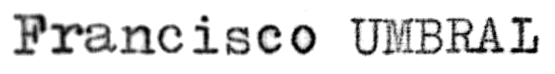LOS PLACERES Y LOS DIAS
No es que uno se retraiga a sus palacios de invierno, habitado por la memoria, esa diosa madura, esa patrona del pensionado de los tristes. Es que la más veloz actualidad nos trae el nombre entrañado y largo de Cristino de Vera, viejo dolor de juventud, compañero del mío, y nos lo pone de moda en la resaca frívola y retrospectiva de febrero, cuando todo florece, hasta mi sobria y dulce amistad con Cristino, que ya ni siquiera viene por el café. Ahora hay una gran retrospectiva así como oficial que hace de Cristino el niño canario, apresurado, lentísimo, callado y elocuente que siempre fue, con algo de guaraní solitario y de pajarón cansado sobre el conversador vino. Si la cosa es un acierto de la ministra, la felicito, aunque no sé, ya digo. Cristino vivía en el Rastro como un Zurbarán que fuese puntillista, por esas entrecalles que venden jaulas de alambre para pájaros, y cada mucho tiempo exhibía en Biosca la miniatura luctuosa e irónica de una calavera, una vela, una nada, con algo de Juan Gris y algo de ilustrador de viejos códices. Pero al atardecer levantaba el vuelo, como el búho de Minerva, buscando la querencia casual y caliente de la hembra, la sorpresa sentimental de cada tarde, ese Madrid entre dos luces, con el día ya deslomado, una mujer con la que compartir una cena pobre, una conversación lírica y no muy coherente, un amor que nacía ya triste, en su buhardilla de genio, silenciosa y vacía como las jaulas para pájaros que nunca tuvieron un pájaro. Veranos de Santander, a la sombra docente de Camón Aznar, que iba para Eugenio d'Ors, pero no. Veranos de la Magdalena, todos como unos infantes golfos, como unos príncipes sucios de la Revolución, borrachos de vino y calendario entre las hortensias alfonsinas y el gótico malo y entrañable de los pasamanos. (Las dictaduras tienen estas cosas, estas bolsas de golfemia que resiste sin resistencia, entre la inspiración y el anarquismo). Así es como he visto florecer en Cristino de Vera la madurez mística de su pintura única, minuciosa y escasa, una pintura que nos entera de la muerte sin escándalo y a la que medio siglo ha sido sordo, porque Cristino no grita vanguardias. «Paquito, que nos vamos haciendo viejos, Paquito, tú qué tal lo ves, Paquito, yo estoy muy acabado, Paquito, hijo». Y así siempre. Hace un año, almorzando en un gran restaurante madrileño con José Manuel Lara Hernández, me encontré a Cristino de Vera con una mujer (distinta como siempre), porque este místico es muy dado a pecar. Uno espera que ahora, al fin, el fin de siglo de los brokers, la realidad virtual y otras chorradas, se entere de cuando la vanguardia estaba en Biosca y Cristino punteaba, con paciencia nocturna de hombre solo, de guanche aterido y teológico, una obra única, fría, silenciosa, perfecta, eterna y anecdótica de lo eterno. Algo así. Toda esta larga movida de muertos, ramoncines, mantecas, trullos, ministros por el procedimiento del tirón y neoliberales de la little Manhattan sólo habrá servido para algo si hacemos unos ejercicios espirituales con la pintura de Cristino, mirada de pájaro alto de las islas, estatura de palurdo místico, siempre un poco asustado de Madrid. Uno sabe qué cosas esconde el tiempo, nuestro tiempo, uno sabe qué tesoros no atendidos encerraron los 50/60, pero luego vino la Santa Transición, que el dinero empezó a transicionar de mano en mano negra. Algún día sabremos todo lo que clausuró torpemente una postmodernidad falsa y desenterraremos un Cristino de Vera como un beato, un genio o un milagro.